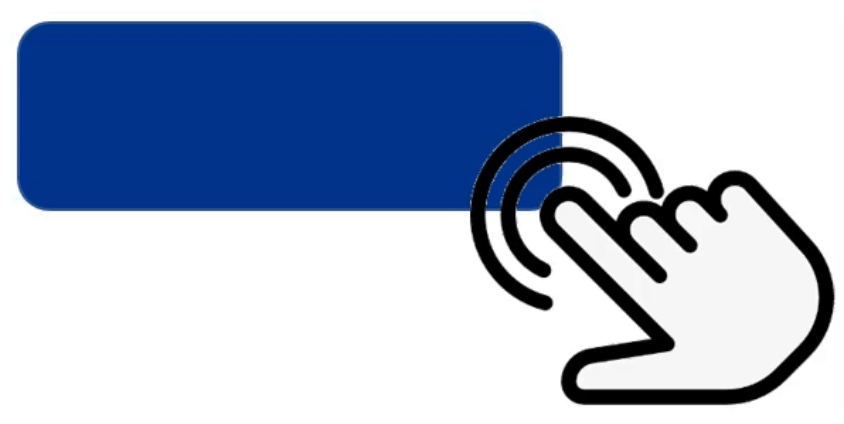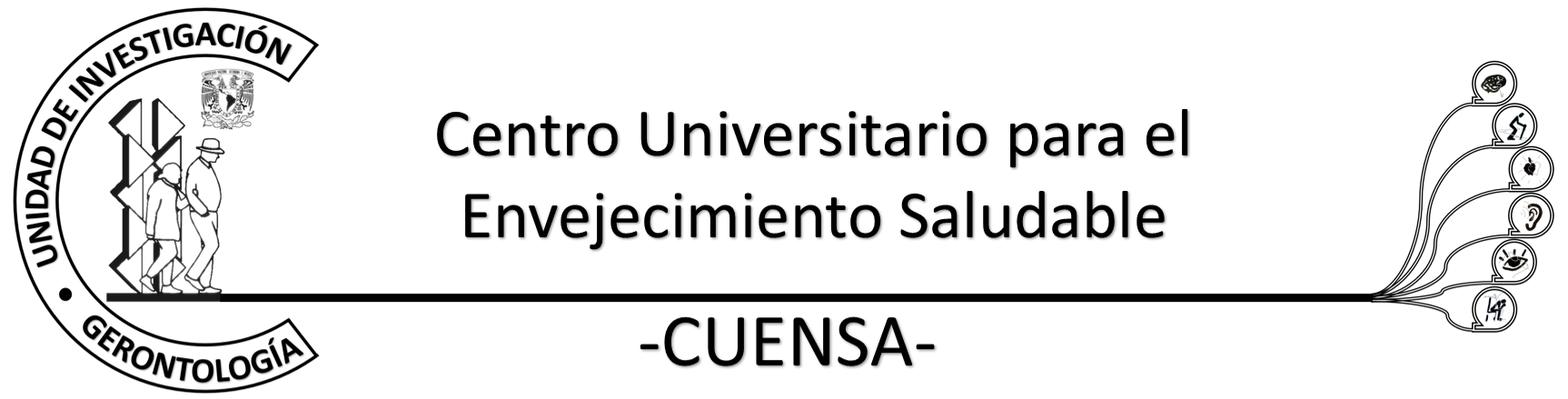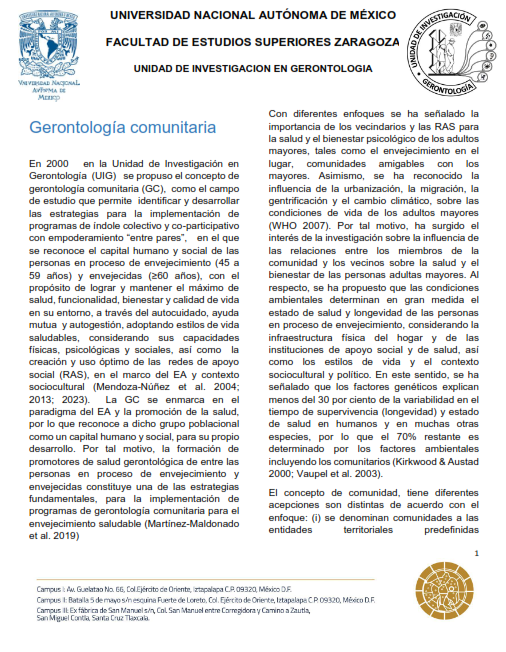En 2000 en la Unidad de Investigación en Gerontología (UIG) se propuso el concepto de gerontología comunitaria (GC), como el campo de estudio que permite identificar y desarrollar las estrategias para la implementación de programas de índole colectivo y co-participativo con empoderamiento “entre pares”, en el que se reconoce el capital humano y social de las personas en proceso de envejecimiento (45 a 59 años) y envejecidas (≥60 años), con el propósito de lograr y mantener el máximo de salud, funcionalidad, bienestar y calidad de vida en su entorno, a través del autocuidado, ayuda mutua y autogestión, adoptando estilos de vida saludables, considerando sus capacidades físicas, psicológicas y sociales, así como la creación y uso óptimo de las redes de apoyo social (RAS), en el marco del EA y contexto sociocultural (Mendoza-Núñez et al. 2004; 2013; 2023). La GC se enmarca en el paradigma del EA y la promoción de la salud, por lo que reconoce a dicho grupo poblacional como un capital humano y social, para su propio desarrollo. Por tal motivo, la formación de promotores de salud gerontológica de entre las personas en proceso de envejecimiento y envejecidas constituye una de las estrategias fundamentales, para la implementación de programas de gerontología comunitaria para el envejecimiento saludable (Martínez-Maldonado et al. 2019)
Con diferentes enfoques se ha señalado la importancia de los vecindarios y las RAS para la salud y el bienestar psicológico de los adultos mayores, tales como el envejecimiento en el lugar, comunidades amigables con los mayores. Asimismo, se ha reconocido la influencia de la urbanización, la migración, la gentrificación y el cambio climático, sobre las condiciones de vida de los adultos mayores (WHO 2007). Por tal motivo, ha surgido el interés de la investigación sobre la influencia de las relaciones entre los miembros de la comunidad y los vecinos sobre la salud y el bienestar de las personas adultas mayores. Al respecto, se ha propuesto que las condiciones ambientales determinan en gran medida el estado de salud y longevidad de las personas en proceso de envejecimiento, considerando la infraestructura física del hogar y de las instituciones de apoyo social y de salud, así como los estilos de vida y el contexto sociocultural y político. En este sentido, se ha señalado que los factores genéticos explican menos del 30 por ciento de la variabilidad en el tiempo de supervivencia (longevidad) y estado de salud en humanos y en muchas otras especies, por lo que el 70% restante es determinado por los factores ambientales incluyendo los comunitarios (Kirkwood & Austad 2000; Vaupel et al. 2003).
El concepto de comunidad, tiene diferentes acepciones son distintas de acuerdo con el enfoque: (i) se denominan comunidades a las entidades territoriales predefinidas (comunidades geográficas); (ii) las redes sociales dispersas espacialmente (comunidades de interés); y (iii) comunidades basadas en interacciones cara a cara, se han complementado o reemplazado por comunidades virtuales. A pesar de estos diferentes enfoques, se coincide en que el concepto de comunidad ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de la dinámica colectiva de la vida social. Al respecto, Crow y Allan (1994), señalan que gran parte de lo que hacemos en la vida cotidiana involucra las redes sociales entrelazadas de vecindario, parentesco y amistad, redes que juntas forman la “vida comunitaria o colectiva”.
Por otro lado, Golant (2015) distingue entre una “anatomía objetiva de lugares”, definida por expertos como geógrafos, planificadores e ingenieros, en contraste con “una anatomía emocional de lugares”, representada por “las voces de personas mayores” que comunican sus propios pensamientos y sentimientos sobre su entorno (el significado). Al respecto, la comunidad puede ser analizada, además de las condiciones físicas, ambientales, número y tipo de contactos, en términos de experiencias individuales y subjetivas, como las percepciones de los adultos mayores de sus vecindarios y las narrativas sobre lo que la comunidad significa para ellos.
Referencias
- -Crow, G., & Allan, G. (1994). Community life: an introduction to local social relations. New York, USA; Harvester-Wheatsheaf, 1-4.
- -Golant, S.M. (2015). Aging in the right place. Baltimore: Health Professions, 13.
- -Kirkwood, T., & Austad, S. (2000). Why do we age?. Nature, 408:233-238.
- -Mendoza-Núñez, V.M., Martínez-Maldonado, M.L., y Vargas-Guadarrama, L.A. (2004) Gerontología comunitaria. México: FES “Zaragoza”, UNAM.
- – Martínez-Maldonado, M. L., Chapela, C., & Mendoza-Núñez, V. M. (2019). Training of Mexican elders as health promoters: a qualitative study. Health promotion international, 34(4), 735–750. doi:10.1093/heapro/day026
- – Mendoza-Núñez, V.M., Martínez-Maldonado, M.L., y Vargas-Guadarrama, L.A. (2008). “Viejismo: prejuicios y estereotipos de la vejez”. México: FES “Zaragoza”, UNAM.
- -Mendoza-Núñez, V.M., Martínez-Maldonado, M.L, y Vargas-Guadarrama, L.A. (2013). Envejecimiento Activo y Saludable. Fundamentos y Estrategias desde la Gerontología Comunitaria. México: FES “Zaragoza”, UNAM. Pp 522. ISBN 978-607-02-4774-3.
- – Mendoza-Núñez, V.M. (2023). Unidad de Investigación en Gerontología de la FES Zaragoza,
- UNAM: Aportaciones en el estudio del envejecimiento. Revista Casos y Revisiones de Salud. Boletín de la Evidencia, marzo-abril, 5(1 Suppl. 2): 1-14. Disponible en: https://cyrs.zaragoza.unam.mx/volumenes/
- -Vaupel, J.W., Carey, J.R., & Christensen, K. (2003).‘It’s never too late’. Science, 301: 1679–1681.
- -World Health Organization (2007). Global age-friendly cities: A guide. Geneva, Switzerland: WHO. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241547307
Da clic en los botones del sub-menú para seguir navegando